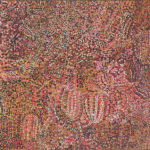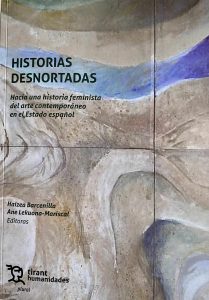
Barcenilla García, Haizea y Ane Lekuona Mariscal, eds., Historias desnortadas. Hacia una historia feminista del arte contemporáneo en el Estado español, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2024. 320 páginas.
Las historiadoras pisan el acelerador para poner al día una relectura del arte del siglo XX producido en nuestro país. Ante la exclusión, el menosprecio y el borrado en el relato hasta ahora canónico ejercido sobre lo creado por artistas mujeres y lgtbiq+ y en las periferias, la noción de “lo desnortado” ha sido el punto de partida para sucesivos congresos y publicaciones, frutos de un proyecto de investigación dirigido por Maite Méndez Baiges (UMA) y Haizea Barcenilla (UPV/EHU), en el que se han desarrollado estrategias teóricas y metodológicas. No se trata ya de meras recuperaciones de artistas olvidadas, a través de una investigación primaria todavía muy necesaria, sino de un auténtico revolcón historiográfico que pone patas arriba el relato establecido desde perspectivas de género y feministas.
En esta última entrega, a la que se ha sumado el grupo de investigación de artes y literatura Hariak, las trece Historias desnortadas editadas por Haizea Barcenilla y Ane Lekuona parten del desnortamiento geográfico, que no sólo reclama un estudio de la historia del arte estatal en el que no todos los ejes pasen por Madrid, sino también la deconstrucción de los cánones territoriales; y sin que lo territorial oculte el panorama general. Para denunciar los sesgos heteropatriarcales estructurales de una historia del arte hegemónica, tergiversada e incapacitada para asimilar la presencia y aportaciones de las artistas en el devenir de nuestro arte contemporáneo. Porque, insisto, el valor de este volumen consiste no tanto en arrojar nueva luz y resituar con datos a creadoras que, en su mayoría, tuvieron cierto protagonismo en la recepción, interpretación y mercantilización/institucionalización del sistema artístico; como en la ejemplariedad metodológica de cada uno de estos estudios, extrapolable a casos semejantes en otras zonas geográficas y enmarcados en otras tendencias artísticas y en otros contextos, como una nueva caja de herramientas. Ya que, como afirma Barcenilla en la introducción “no se puede derribar la casa del padre con las herramientas del padre, y menos aún construir una nueva casa, más plural, amplia, situada y contextual, repitiendo las acciones que criticamos”.
Así, reconsiderando mecanismos estructurales, Miren Vadillo (UPV/EHU) analiza el peso determinante de los certámenes de arte vasco; Belén Ruiz (UMA) revisa la sombra alargada del maestro en el caso de la recepción de la obra de la pintora Flora López Castrillo; Haizea Barcenilla cuestiona la ambivalente noción de feminidad en el trabajo de Rosa Valverde en su obra de los años setenta y a comienzos del dosmil; y Maite Luengo (UPV/EHU) plantea la cultura disciplinaria de la dieta frente a la que responden artistas como Estíbaliz Sádaba y literatas como Edurne Rodríguez Muro y Miren Agur Meabe en el cambio de siglo desde un interesantísimo análisis triangular.
En un segundo bloque, dedicado a figuras concretas poco conocidas que no encajaban bien en el reato predominante, Juliane Debeusscher (UAM) recupera las acciones performativas y obras relacionales sobre el espacio de la incomprendida Sara Gilbert a comienzos de los años setenta, una valie export en el contexto balear-catalán que casaba mal con el conceptual político entonces en boga. Isabel Garnelo y Carmen Cortés (UMA) se ocupan de la pintora abstracta Pepa Caballero, la única mujer en el malagueño Colectivo Palmo y como tantas otras artistas únicas en sucesivos movimientos entre las décadas de los cincuenta a los ochenta. Garazi Ansa-Arbelaiz (UPV/EHU) reivindica el ecofeminismo de Juana Cima y Victoria Montolivo que subvirtieron la mitología vasca nacionalista. Maia Creus (UB) y M. Lluisa Faxedas (UG) ponen en valor el giro espiritual en la obra de la supuestamente bien conocida Fina Miralles, pero cercenado en la lectura oficial. Y Enara Iratzagorria (UPV/EHU) hace lo propio con el destierro elegido por la muy coherente ecofeminista María Franciska Dapena, antes encarcelada por ser la única artista en la Estampa Popular de Vizcaya, frente al oficialista sistema artístico politizado vasco a partir de los años setenta.
En el apartado final se agrupan aportaciones enmarcadas en metodologías recientes, a modo de una oferta de nuevas herramientas de interpretación. Bajo el llamado giro afectivo, Ane Lekuona-Mariscal (UPV/EHU) se centra en representaciones del trabajo doméstico entre 1965 y 1975, la década del Women’s Lib que también se popularizó en nuestro país, dando voz a las artistas protofeministas Carmen Maura, Amalia Avia, Isabel Baquedano, Eulalia Grau, Isabel Oliver y las Nyakes. Contando con La política cultural de las emociones de Sarah Amed, Clara Solbes (UV) ahonda en las variadas soledades de las artistas, vividas de manera ambivalente por las vanguardistas Delhy Tejero, Lola Anglada, Victoria Durán y Manuela Ballester. También bajo el paraguas de la noción feminista de “aguafiestas” de Amed, Jone Rubio (UPV/EHU) retoma la recepción de la emisión en televisión de una actuación del grupo punk Las Vulpes en 1982. Y Elena Olave (UPV/EHU), inspirada en Un archivo de sentimientos de Ann Cvetkovitch y en los estudios queer, subraya la importancia de las fotografías documentales de Elena Sarasola y los intimistas autorretratos de Juana Cima con su pareja para la construcción de una contra-memoria bollera.
En suma, un volumen imprescindible que ya comienza a dibujar un horizonte donde plantear una renovada e inclusiva historia del arte contemporáneo en el Estado español.
Rocío de la Villa